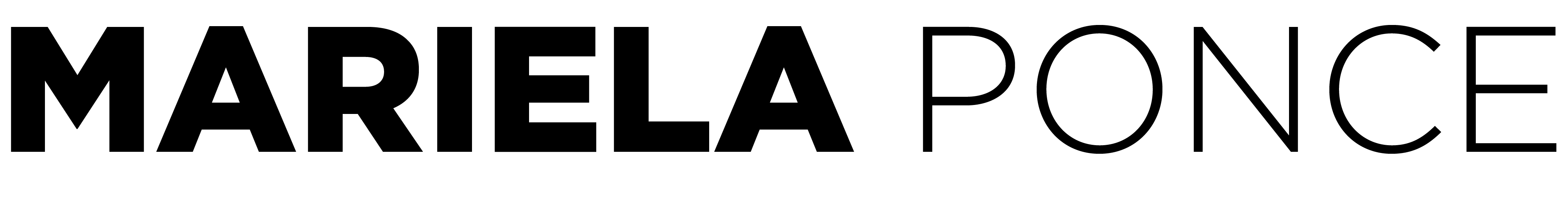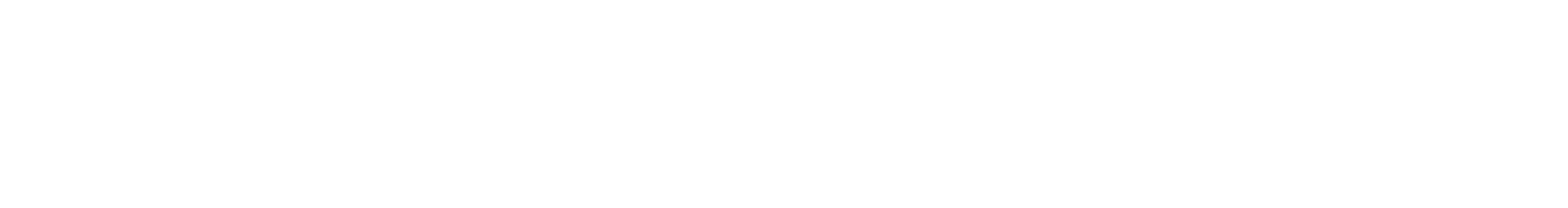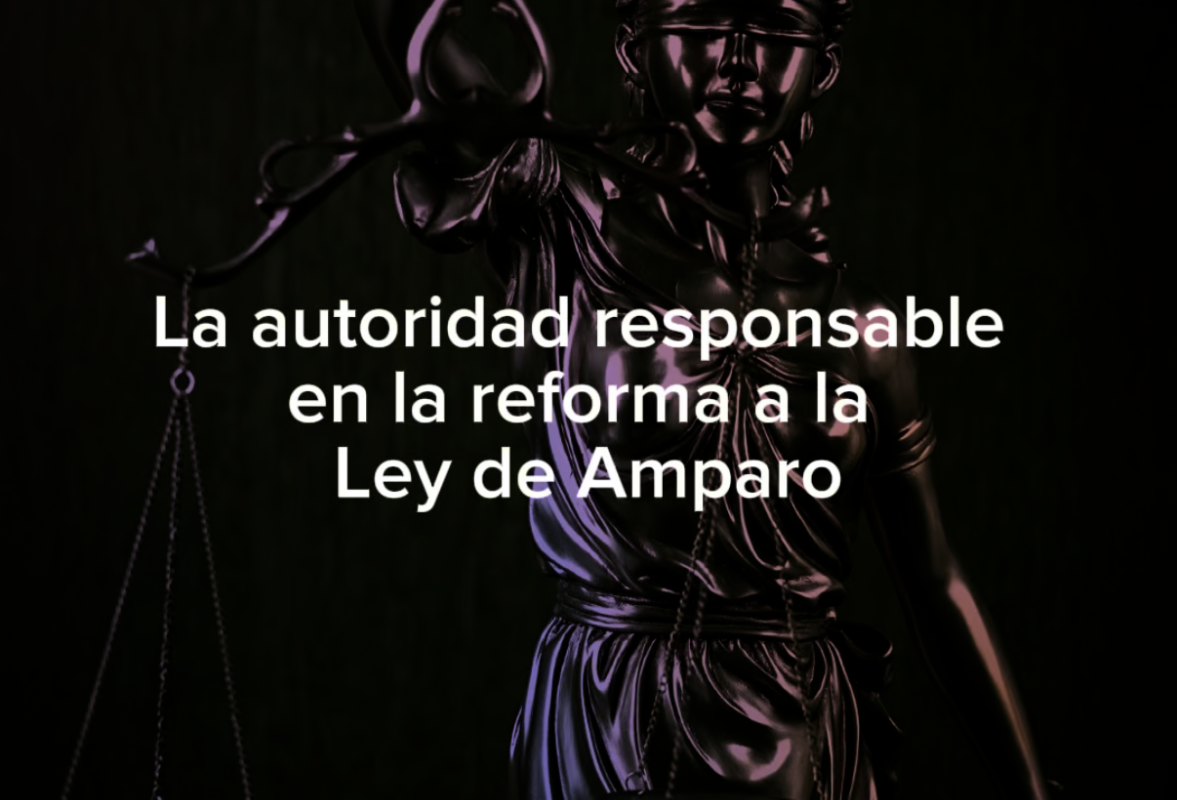Es de todos conocido que cuando se concede un amparo, la autoridad responsable está obligada a cumplir la ejecutoria en sus términos. De lo contrario, puede iniciarse un incidente de inejecución de sentencia que genera para el juzgador la separación del cargo y la comisión de un delito, incluso, la autoridad que concedió el amparo da vista al Ministerio Público Federal para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.
En la reforma a la Ley de Amparo del 16 de octubre de 2025, se agregó un tercer párrafo al artículo 192, que ahora permitirá revisar si la autoridad responsable, conforme a sus facultades, está en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria.
Lo anterior abre la puerta a que, aún concedido el amparo, éste quede sin efecto o pierda eficacia, pues de nada servirá una mera declaratoria de que se violentó un derecho fundamental del quejoso, si no se le reestablecerá en sus derechos.
Se visualiza que los amparos concedidos que impacte en temas de política pública y DESCA (derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de salud, educación, etcétera), serán aquellos donde el juez de amparo dirá que la autoridad responsable no está en posibilidades de cumplir con la ejecutoria de amparo.
Como ejemplo de lo anterior, está un tema muy recurrente que es el desabasto de medicinas, donde personas han acudido al juez constitucional para que ordene a los servicios de salud, que suministren determinado medicamento o que apliquen una vacuna (como sucedió en la pandemia por covid). El amparo concedido dirá que se violenta el derecho a la salud de la persona, pero que el sistema de salud público no está en condiciones de cumplir porque no tiene las vacunas o el medicamento, que no le corresponde adquirirlas (sino a otra instancia), etcétera.
Con esta entrada cierro la serie de artículos que escribí sobre los temas que considero más preocupantes respecto de la reforma a la Ley de Amparo: el nuevo concepto del interés legítimo, que hace nugatorio que colectivos puedan intentar una petición de amparo; las nuevas restricciones y prohibiciones para conceder la suspensión del acto reclamado; la real retroactividad que permite el tercero transitorio en perjuicio de derechos de quejosos; y, la posibilidad de que la autoridad responsable no quede obligada al cumplimiento del amparo.
En conjunto queda claro cómo se eliminan cada vez más los límites al poder de la autoridad y en esa proporción, se debilita la posibilidad de que el gobernado defienda la trasgresión a sus derechos fundamentales por parte del Estado o la autoridad.
Como ya lo había dicho, debemos analizar esta reforma desde el Constitucionalismo. Nuestro sistema es el de un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho; éste se distingue por los límites que deben estar bien establecidos para al autoridad al actuar frente al gobernado, y, a su vez, maximiza los derechos de las personas, éstas siempre están en el centro de atención, como lo ordena el artículo 1 constitucional, desde la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, pero que ahora, como dice Ferrajoli, se convierte en falacia garantista.
Aunado a lo anterior, hay que analizar que todo esto sucede porque ya no hay una real separación de poderes: los contrapesos se perdieron en nuestro país. Primero, porque existe una sobre-representación ilegítima en el Congreso de la Unión, que permite una mayoría aplastante que además, no se da el tiempo de analizar las propuestas de reforma y se aprueban “sin mover una coma”; en segundo lugar, basta ver en este corto tiempo, la actuación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el que al menos la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito, son resultado de una elección popular que, como lo dijo la ministra Loretta Ortiz, deben obedecer a los intereses que los llevaron al cargo. Por lo tanto, esta cooptado el poder judicial federal (que es en donde están los jueces constitucionales) y los pocos que queden de carrera judicial comprometidos con la independencia e imparcialidad, están sujetos a normas en materia de amparo que les impedirán conceder una suspensión, admitir una demanda por interés legítimo o, no podrán obligar a una autoridad responsable (por ejemplo, administrativa), a cumplir con una ejecutoria de amparo.
Estemos muy pendientes de las transformaciones jurídicas e invito a analizarlas con el impacto real que van a tener en la vida de los justiciables, más allá de los discursos justificatorios falaces con los que pretenden legitimarlas.
Comparto el short al respecto.