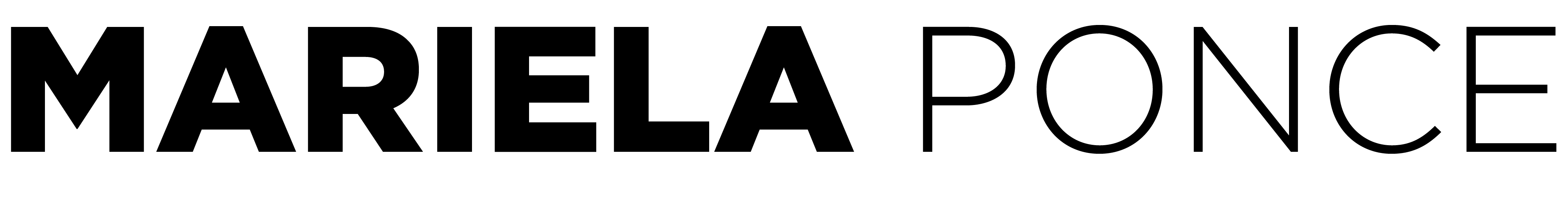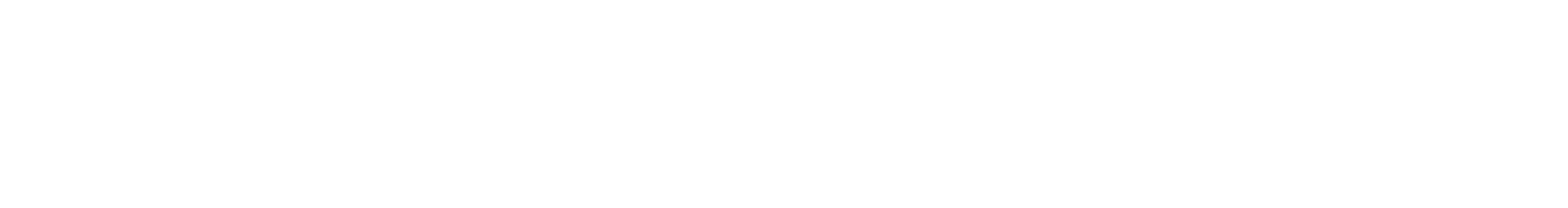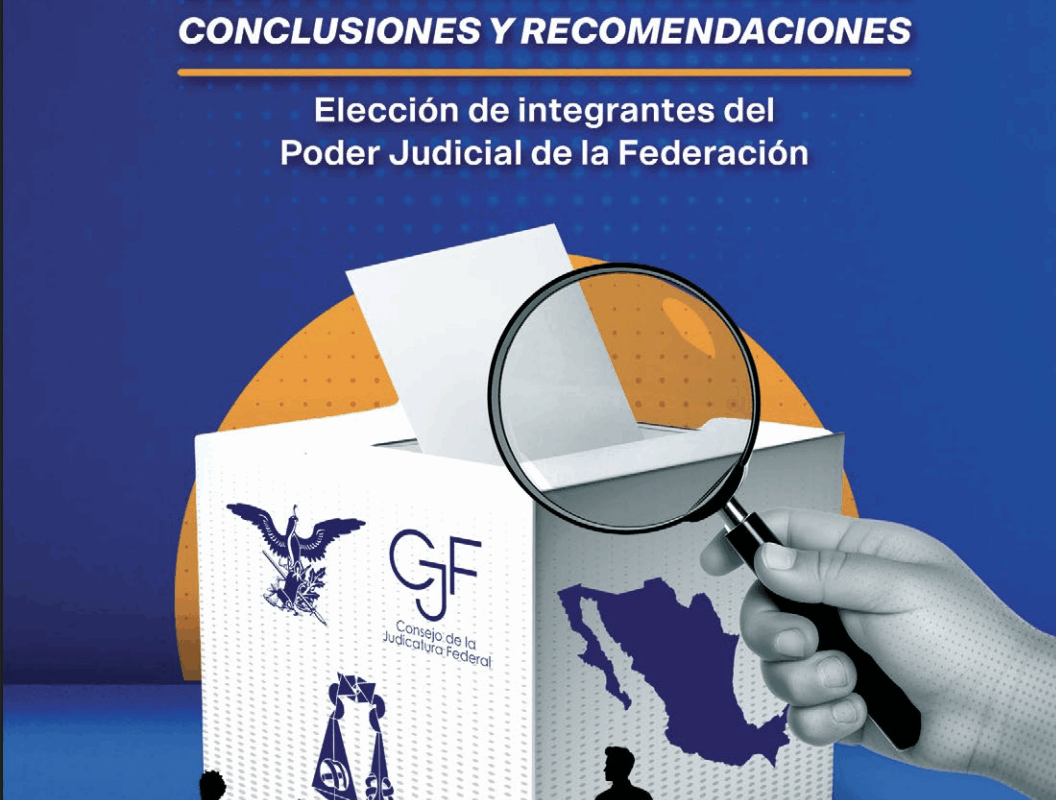Es del conocimiento generalizado que el 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la mal llamada “reforma judicial”, que únicamente se centró en modificar la forma de ocupar los cargos de ministro, magistrado y juez, ahora por voto popular, lo que se concretó el 1 de junio de 2025 en la jornada electoral extraordinaria.
Muchos actores levantaron la voz pero nadie logró ser escuchado; puede entenderse no atender las voces emanadas del interior de los poderes judiciales, pero también dejó de escucharse al gremio de abogados y al sector empresarial. Uno de ellos fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que desde el anuncio de la iniciativa de reforma (febrero de 2024), hizo ver los riesgos de politizar la justicia y adoptó una postura firme, advirtiendo sobre los riesgos inherentes a un modelo que trasladaba el ámbito judicial a la lógica electoral.
COPARMEX destacó que este mecanismo de elección es “único y sin comparativo a nivel mundial”, lo que subraya su carácter inédito y la ausencia de referentes internacionales para evaluar su viabilidad y consecuencias.
A través de diversos foros y comunicados, la organización señaló deficiencias técnicas, operativas y normativas del proyecto, así como sus profundas implicaciones en el equilibrio de poderes, la independencia judicial y el impacto directo en las inversiones y la competitividad del país.
La propuesta de COPARMEX se centró en fortalecer la carrera judicial, priorizando el mérito y la formación continua, y respaldando la creación de comisiones de selección independientes y transparentes para evitar la politización.
COPARMEX, con una trayectoria de más de 30 años como observador electoral, decidió participar en este proceso inédito exclusivamente como observador electoral, y no como promotor del voto. Esta decisión institucional tuvo como propósito mantener una postura objetiva y responsable frente a un modelo de elección que, si bien no era compartido por la Confederación, requería una vigilancia ciudadana activa.
Derivado de lo anterior, el 8 de agosto de 2025, el Presidente Nacional de coparmex, Juan José Sierra Álvarez, presentó en una rueda de prensa el Informe de la Observación Electoral, donde da a conocer su metodología y, de manera documentada, los resultados de la elección, lo que le permite generar conclusiones del proceso, pero principalmente, las recomendaciones que deben ser escuchadas y tomadas en cuenta por la metodología aplicada y la objetividad en sus resultados y propuestas. El informe íntegro y sus anexos, lo pueden consultar en este enlace.
El Informe abarca desde los antecedentes de la reforma, su publicación, preparación del proceso electoral, la jornada del 1 de junio de 2025 y los resultados electorales.
Hace ver que el proceso de aprobación por parte del Poder Legislativo se llevó a cabo de manera acelerada y sin un consenso parlamentario de las fuerzas representativas en el Congreso de la Unión.
Por lo que respecta a la Cámara de Diputados, que por cierto, tuvo que sesionar en un gimnasio como sede alterna, la reforma se aprobó el 5 de septiembre de 2024, con 359 votos a favor y 135 en contra, sin tomar en cuenta las reservas presentadas por legisladores de oposición (más de 70 reservas legislativas)
La minuta fue turnada al Senado de la República el 10 de septiembre, dictaminada por las comisiones respectivas y sometida al Pleno del Senado el 11 de septiembre, donde se aprobó con 86 votos a favor y 41 en contra.
Y en tan solo dos días, el 13 de septiembre, el Senado emitió la declaratoria de aprobación de 23 congresos locales, por lo tanto, la reforma fue turnada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que ocurrió el 15 de septiembre de 2024.
Este método de implementación, que priorizó la velocidad y la voluntad política sobre el debate democrático y la certeza jurídica, erosionó la confianza pública desde el inicio y así lo hizo ver COPARMEX en un comunicado.
Si el objetivo -señala-, era una verdadera democratización, entonces, un debate legislativo amplio, inclusivo y transparente habría sido primordial, pero lo que se observó fue una imposición que socavó la legitimidad intrínseca del proceso.
Iniciado el proceso de implementación de la reforma, COPARMEX decide participar como observador electoral. El objetivo general de la observación de coparmex fue diseñar e implementar un plan de acción que contribuyera a dar orden y cauce a los reportes generados por los Observadores Electorales y la ciudadanía en general, previo, durante y posterior a la jornada electoral del domingo 1 de junio de 2025. Esto permitió documentar y reportar las incidencias relevantes por entidad federativa, utilizando la herramienta “Visor Electoral”, contribuyendo así a la transparencia y certeza del proceso de observación.
En un contexto donde el proceso electoral se caracterizó por la incertidumbre y la desconfianza, esta transparencia metodológica fue crucial. Posicionó a COPARMEX como una entidad creíble y basada en datos, cuyas conclusiones no estaban motivadas políticamente, sino que se derivaban de una observación sistemática. Esto, a su vez, fortaleció el poder persuasivo y la legitimidad del informe en un entorno altamente polarizado, ofreciendo una perspectiva fundamentada y verificable frente a las irregularidades observadas.
COPARMEX desplegó 245 observadores autorizados por el INE, distribuidos en 19 entidades federativas, quienes emitieron un total de 1,201 reportes.
La principal incidencia reportada a través del Visor Electoral fue la baja participación ciudadana en los centros de votación (13%) y una falta de claridad en el ejercicio al momento de emitir el sentido de su voto, representando el 32.6% de los reportes.
Otro aspecto relevante que documentaron los observadores, fue la presencia de “acordeones” (guías para inducir el voto en una dirección determinada) en los centros de votación. Incluso, el jefe de misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Heraldo Muñoz, anunció una investigación sobre la distribución detectada de “acordeones”.
Con el ejercicio de observación electoral realizado, COPARMEX pudo conocer de primera mano el uso de los “acordeones”, a través de los cuales se inducía a la ciudadanía a plasmar el número de candidaturas al momento de ejercer el voto. Obtuvieron imágenes captadas por observadores electorales, cuyo análisis y comparativa con los resultados “oficiales”, se describe ampliamente en las páginas 30 a 42 del Informe.
En relación con el cargo de ministro a la SCJN, los números contenidos en los acordeones guardan una relación con los resultados obtenidos a nivel local y con los resultados de quienes resultaron ganadores a nivel nacional. Esto permite afirmar que el uso de estos materiales, dependiendo del número de “acordeones” distribuidos, dice el Informe, pudo influir en el electorado al momento de emitir su voto, beneficiando con ello a quienes quedaron en las primeras 9 posiciones a nivel nacional y perjudicando directamente a quienes no estuvieron en dichos materiales.
Los candidatos que resultaron ganadores a nivel nacional se encuentran en la mayoría de los acordeones reportados.
El INE declaró válida la elección a pesar de las inconformidades por las irregularidades detectadas. Tres consejeros votaron a favor de no declarar válida la elección. El Informe destaca la intervención del consejero del INE Martín Faz, quien señaló que los resultados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), muestran que, en 48 mil 683 casillas, equivalentes al 57.77% de las actas computadas, ganaron las personas cuyo nombre aparecía en el “acordeón” repartido días antes de los comicios. Este comportamiento se reprodujo en 29 entidades federativas, es decir, en el 90% de los estados, el acordeón obtuvo un triunfo absoluto para la conformación del tribunal electoral.
De igual forma, el consejero Arturo Castillo, propuso no declarar la validez por la existencia de un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las elecciones de cargos federales, pues la totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, coinciden con los acordeones.
Además, el Informe señala que se registraron anomalías en varios municipios de Chiapas donde la ciudadanía no pudo emitir su voto. Esto incluyó 5 casillas en San Cristóbal de las Casas donde los paquetes de boletas fueron sustraídos, marcados y luego devueltos.
El Informe refiere que en dos estados (Durango y Veracruz), además de la elección judicial, hubo elecciones ordinarias, lo que tornó aún más complejo el proceso de elección. Como uno de los aspectos más relevantes en estos procesos electorales concurrentes, coparmex advierte que para los procesos de 2027 se tendrán que tomar en cuenta los retos para separar los tipos de elección durante las campañas electorales y al momento de designar las casillas y los centros de votación.
También, el Informe muestra los hallazgos de diferencias en boletas, es decir, inconsistencias entre los votos registrados oficialmente y el número de boletas efectivamente halladas en las casillas: más boletas en cómputo que en casillas.
El análisis integral de la observación electoral de la reforma judicial en México revela una serie de deficiencias estructurales y operativas que comprometieron la integridad y legitimidad del proceso.
En las conclusiones del Informe, COPARMEX señala que la reforma no abordó los problemas estructurales de corrupción o nepotismo como se había asegurado, no consideró mecanismos de ingreso, formación, permanencia y evaluación de jueces o del personal que formará parte del Poder Judicial Federal. Y que en lugar de fortalecer el sistema de impartición de justicia, se introdujo un modelo electoral que trasladó al ámbito judicial las lógicas de popularidad propias de la contienda política.
En cuanto a la integración de los Comités de Evaluación, COPARMEX menciona que es de vital importancia considerar la ética y el reconocimiento ampliamente establecido en el ámbito jurídico o jurisdiccional de sus integrantes, así como comprobar una idoneidad apartada de toda ideología política, preferentemente con miembros de la academia, barras de abogados o con una carrera reconocida en el ámbito jurisdiccional.
Señala que las autoridades electorales impidieron la existencia de reglas claras, justas y equitativas en cada momento del proceso electoral.
Hace ver la indebida intervención de los poderes del estado en la contienda electoral. Lo anterior, porque el TEPJF autorizó que los poderes Ejecutivo y Legislativo utilizaran tiempos oficiales en radio y televisión para promover la elección judicial, bajo el argumento de que dicha intervención formaba parte del proceso de postulación. Esta decisión representó un giro preocupante en la interpretación constitucional, ya que contradijo directamente el artículo 41 de la Constitución, el cual prohíbe de manera expresa la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales. Menciona el Informe que se cruzó una línea que históricamente había protegido la equidad de la contienda, abriendo la puerta a que el aparato institucional del Estado influya en la voluntad ciudadana.
Más allá de la dimensión legal, la autorización del TEPJF desvirtuó el principio de neutralidad del Estado, uno de los pilares fundamentales de la democracia constitucional.
También hace ver una inequidad en el financiamiento de candidaturas, al depender los candidatos únicamente de sus propios recursos, lo que generó que las personas candidatas con mayor patrimonio personal, redes de apoyo o vínculos con estructuras organizadas, contaron con una ventaja abrumadora sobre aquellas sin respaldo económico. Esta situación vulneró el principio democrático de igualdad de condiciones para competir por un cargo respecto a todas las candidaturas, debilitando la posibilidad de emitir un voto razonado.
Aunado a la complejidad excesiva del sufragio. La concentración de tantas decisiones en un solo acto, convirtió el ejercicio del voto en una experiencia técnicamente compleja y generó entre la población altos niveles de confusión, fatiga y errores involuntarios al momento de marcar las opciones en la boleta.
Votar dejó de ser un ejercicio reflexivo para convertirse en un trámite abrumador, donde la dificultad para comprender tanto el número como la naturaleza de los cargos a elegir, debilitó las condiciones necesarias para que la ciudadanía pudiera expresar una voluntad informada.
Algo de suyo importante es que el Informe resalta que en un proceso que busca legitimar a quienes impartirán justicia, no se puede permitir que el sufragio se convierta en un acto mecánico o confuso o sin suficiente información.
Por ejemplo, cada persona votante tuvo que elegir entre 33 y 35 cargos judiciales, a partir de un universo de más de 260 candidaturas. Esta sobrecarga no solo resultó abrumadora, sino que desvirtuó el sentido deliberativo del sufragio, convirtiéndolo en muchos casos en un acto de selección casi aleatorio, más guiado por el azar, la intuición o la fatiga que por un verdadero juicio sobre méritos, trayectorias o perfiles. No hubo racionalidad del voto.
Un dato preocupante fue la falta de cancelación de boletas que no fueron utilizadas. Una decisión operativa adoptada por el INE, permitió de manera inédita que las boletas no utilizadas al cierre de las casillas no fueran canceladas conforme a los procedimientos tradicionales de resguardo y nulificación. Esta omisión, señala el Informe, lejos de ser una cuestión menor de logística electoral, abrió un flanco serio a la integridad del proceso, al generar condiciones para posibles usos indebidos de las boletas sobrantes.
En la observación electoral, detectaron la presencia de “boletas planchadas”, es decir, papeletas sin los dobleces que deberían tener tras su introducción en las urnas.
La falta de cancelación oportuna de boletas excedentes vulnera directamente la cadena de custodia de los materiales electorales, uno de los elementos más sensibles y protegidos del proceso democrático.
El Informe sobre la Observación Electoral, menciona que el cambio en el procedimiento para el conteo de votos eliminó una de las prácticas más arraigadas y reconocidas del sistema electoral mexicano: el escrutinio y cómputo en las casillas al cierre de la jornada. En su lugar, se trasladó de manera exclusiva esta etapa a los Consejos Distritales, centralizando el proceso y suprimiendo un momento clave de transparencia y participación ciudadana.
Con esta modificación, se debilitó un eslabón fundamental del proceso democrático que actuaba como garantía de legalidad, control cruzado y legitimidad.
Dice COPARMEX, y dice bien, que es indispensable recuperar el conteo en casilla como una práctica de transparencia directa y de empoderamiento ciudadano, especialmente en procesos donde la legitimidad de los resultados es condición indispensable para la estabilidad democrática.
Por primera vez en el país, los candidatos no contaron con representantes ante las casillas ni ante los órganos del INE durante el desarrollo de la elección judicial, lo que abona a la falta de legitimidad en los resultados de la elección.
El Informe sobre Observación Electoral, agrupa en seis ejes estratégicos las recomendaciones: 1) Rediseño del modelo de elección judicial; 2) Fortalecimiento de los Comités de Evaluación; 3) Transparencia del Proceso de Control Ciudadano; 4) Rol institucional del INE y del TEPJF; 5) Garantía de Derechos y Legitimidad Democrática; y 6) Supervisión y sanción de malas prácticas.
A grandes rasgos, recomiendan la eliminación de métodos aleatorios como la tómbola en la selección de personas juzgadoras, porque la impartición de justicia no puede quedar sujeta al azar ni a procedimientos que desvirtúan la calidad institucional que requiere la judicatura.
También recomiendan limitar el número de cargos sujetos a la elección popular. En lugar de someter a votación a la totalidad del aparato jurisdiccional, lo cual confunde y complica tanto la elección como el conteo de votos, la participación electoral podría restringirse, en todo caso, a órganos de vigilancia como el Tribunal de Disciplina o de dirección estratégica, como las Salas Superior o Regionales, de entre los propios miembros con trayectoria para que puedan ser evaluados públicamente y que los Comités de Evaluación tengan legitimidad, competencia y autonomía.
De continuar con este mecanismo de elección no recomendable, coparmex advierte sobre la necesidad de transparentar el proceso a través de un efectivo control ciudadano.
Debe evitarse la concurrencia de elecciones judiciales con los comicios locales u ordinarios, ya que la simultaneidad de procesos puede generar una saturación logística, complicar la organización operativa, aumentar los costos de capacitación y confundir al electorado. Separar los calendarios electorales.
El TEPJF debe abstenerse de exceder sus atribuciones constitucionales e invadir competencias que corresponden a otros órganos del Estado. En particular, debe evitar intervenir en la integración del propio Poder Judicial, ya que ello representa una vulneración al principio de división de poderes y debilita la legitimidad institucional del proceso.
La elección de juzgadores debe representar la pluralidad social del país y no reproducir desigualdades estructurales.
Las irregularidades detectadas y documentadas, como la práctica de los “acordeones”, ante la coincidencia documentada en más del 90% de los casos reportados por observadores y en más de la mitad de las casillas revisadas, sugiere que el voto no se emitió de manera libre e informada, sino guiado por una estrategia de manipulación deliberada.
Esto es grave por varias razones: en primer lugar, vulnera directamente el principio de libertad del sufragio, al inducir a los ciudadanos a votar por listas predefinidas; en segundo lugar, rompe con la equidad de la contienda, favoreciendo a quienes contaron con maquinaria política para distribuir dichos materiales; y en tercer lugar, distorsiona por completo la naturaleza del proceso judicial al someterlo a prácticas propias de una elección partidista.
Este fenómeno revela que, para alcanzar un resultado exitoso en las urnas, las personas electas no dependieron exclusivamente de sus méritos, experiencia o trayectoria judicial, sino de la movilización de estructuras políticas o clientelares que operaron como respaldo logístico y electoral. En otras palabras, la elección judicial, que constitucionalmente prohíbe la participación de partidos políticos, terminó secuestrada por actores con capacidad de movilización territorial, financiera y mediática.
Lo anterior sienta un precedente profundamente negativo, pues significa que el acceso a la función jurisdiccional ya no dependerá del perfil técnico de los aspirantes, sino de su cercanía o subordinación a intereses partidistas.
Dice COPARMEX de manera acertada: Frente a esta situación, es necesario redefinir el sistema de elección judicial, para lo cual se requiere: 1) una investigación formal, exhaustiva y pública sobre el origen, financiamiento y distribución de los acordeones; 2) sancionar a quienes intervinieron en dichas prácticas; y, 3) reconocer que la dinámica ha facilitado un proceso de captura del poder judicial, lo que compromete de raíz la independencia judicial.